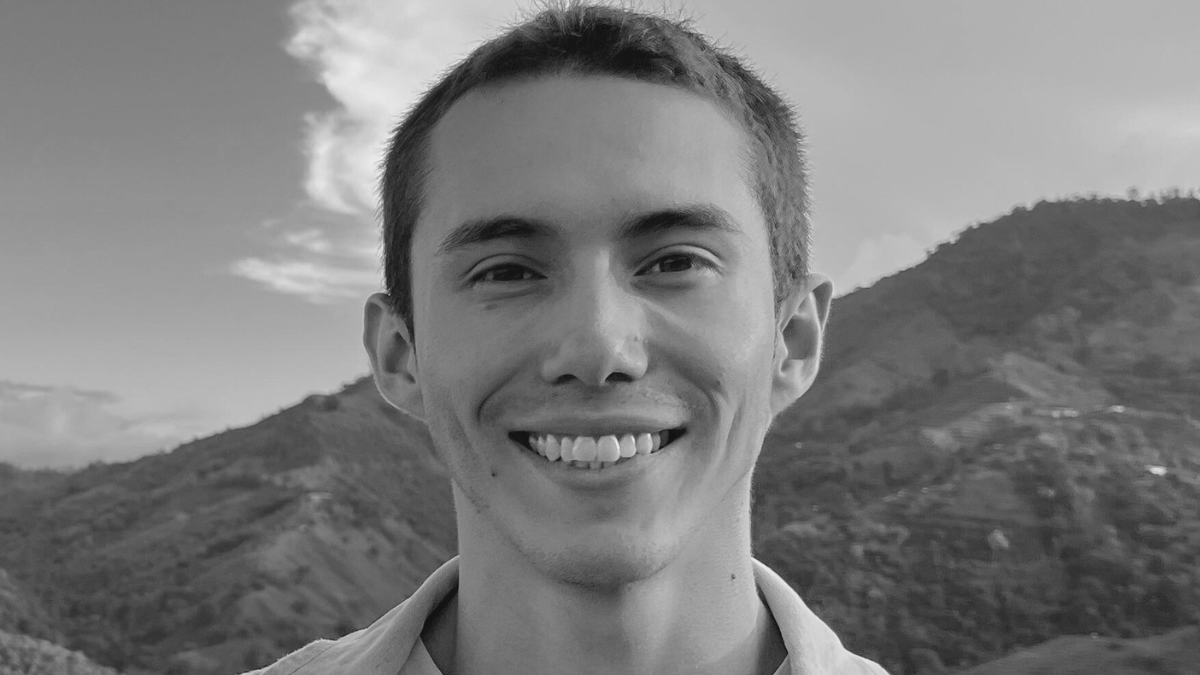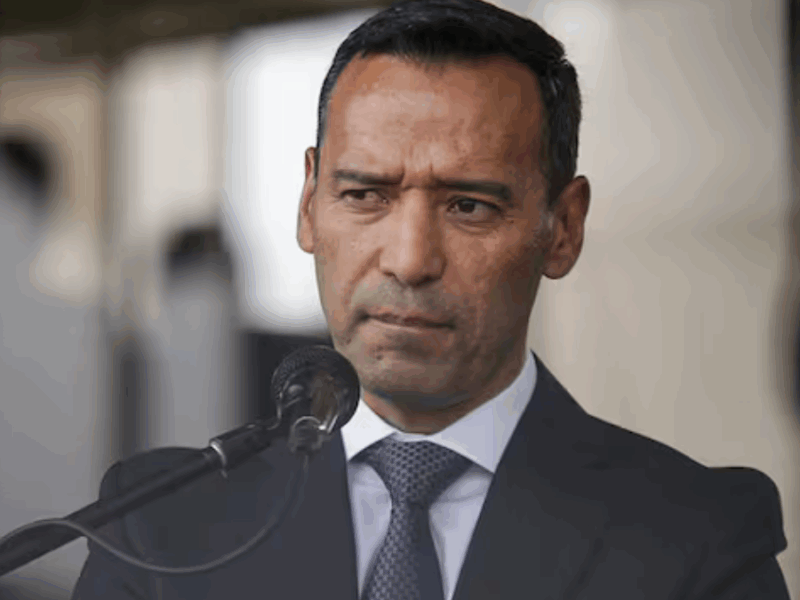Una de las preocupaciones en las ciencias sociales ha sido la ruptura existente entre la teoría y la práctica. Se ha vuelto imperativo comprender las grandes crisis de la actualidad a través de categorías de análisis que son extraídas científica y académicamente por marcos teóricos y metodológicos que proporcionan diferentes investigadores para entender las dinámicas de las relaciones sociales y políticas. Sin embargo, estas concepciones que se desarrollan asumen una postura política – ideológica que centra el sustento epistemológico por medio de realidades, narrativas, influencias y capitales que privilegian la posición del investigador en sus objetos de estudios.
El sesgo es tan grande que se hace de vistas gordas, sin saber que, al bifurcar los conceptos, se origina un debate que marca posición, señalamientos y una división constante entre el “ellos y nosotros”. Lo anterior, no solamente sucede en el campo científico, sino que al aplicar la investigación en estos procesos sociohistóricos se puede afectar, sobrepasar y minimizar las dificultades que exponen los diferentes espectros de la sociedad civil conforme a las subjetividades originadas en el campo social.
En mi pensar, los procesos de investigación no solo deben marcar presencia y reconocimiento por los vacíos existentes en el campo de estudio, sino que deben existir aspectos objetivos y subjetivos que valoren la reflexión crítica en la teoría y que asuma una posición dentro de la práctica concreta. Es decir, que exista una coherencia dialéctica entre la línea discursiva, la praxis y los conceptos, logrando evitar la confusión en el quehacer de los investigadores.
Se reconoce que esta sociedad del rendimiento que propone Byung-Chul Han (2010), cada vez está más preocupada por tener resultados específicos y a la mayor brevedad. Sin embargo, esta misma presión inmunológica ha de generar conductas gravísimas a las personas, especialmente a quien me refiero en esta columna (los investigadores y académicos). De tal modo que los dopajes, los potencializadores cognitivos y el afán de superación en cuanto al reconocimiento como investigador, ha centrado bases en la producción excesiva o el famoso capitalismo académico. El cual no permite rememorar los mejores momentos dentro del proceso de investigación, no encontrar relaciones de afinidad entre el sujeto y objeto y finalmente, no tener la satisfacción de crear conocimiento y compartirlo a sus pares, con el ánimo de coadyuvar a la universalidad del conocimiento.
Me ha llamado mucho la atención dos ideas centrales que pueden analizar, reflexionar y aplicarlas dentro de sus procesos de investigación. Por un lado, la opinión de Bachelard (1938) cuando sostiene que la cultura científica debe iniciar por una catarsis intelectual y afectiva, y por el otro, la opinión de Huxley (1958) quien ilustra que en tiempos actuales y en un mundo feliz hay mucha información y poca atención. Mientras que la primera es extenuante y agotadora, la segunda es costosa y difícil de adquirir. Lo que relaciona elementos importantes para ampliar críticamente la discusión frente a la idea central de esta columna.
Espero ansiosamente leer y continuar esta discusión con ustedes y recuerden lo que alguna vez dijo Descartes respecto a la expresión -de omnibus dubitandum- todo debe cuestionarse y criticarse para develar las oportunidades de mejora en la cotidianidad.
Referencias
Bachelard, G. (2000). La formación del espíritu científico: Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. Siglo XXI Editores.
Han, Byung-Chul (2013): La sociedad del cansancio, Barcelona: Herder Editorial
Huxley, A. (1958). Un mundo feliz revisitado. Harper & Brothers.