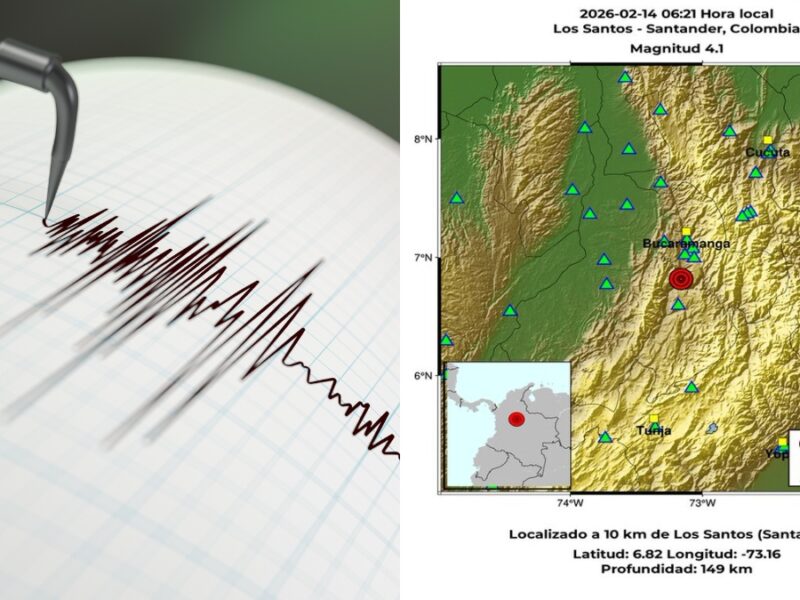El gobierno del presidente Gustavo Petro reactivó la figura de gestores de paz con una decisión que ha generado fuertes debates en la opinión pública. Dieciséis exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como ‘Don Berna’, fueron nombrados como mediadores en procesos de reconciliación. El anuncio revive la controversia sobre el papel que antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pueden desempeñar en la actual estrategia de Paz Total impulsada por el Ejecutivo.
La medida ha sido defendida por el gobierno como un paso necesario para abrir canales de diálogo con estructuras armadas y avanzar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Sin embargo, críticos de la iniciativa advierten que estos nombramientos representan un desafío para la legitimidad de la justicia transicional y para las víctimas, quienes exigen garantías de verdad y reparación antes de aceptar su participación en escenarios de negociación.
Los nombres detrás de la polémica
Entre los designados como gestores de paz se encuentran figuras emblemáticas del paramilitarismo colombiano. Salvatore Mancuso, uno de los máximos jefes de las AUC, actualmente se encuentra bajo investigaciones por crímenes de lesa humanidad. ‘Jorge 40’, extraditado a Estados Unidos en 2008 y posteriormente deportado a Colombia, enfrenta procesos judiciales por su responsabilidad en masacres y desplazamientos. A su vez, ‘Don Berna’, exlíder de la Oficina de Envigado, también fue condenado por narcotráfico y violencia paramilitar.
El gobierno argumenta que estos excomandantes pueden aportar desde su experiencia en los territorios donde operaron, ayudando a convencer a estructuras armadas actuales para sumarse al proceso de paz. La apuesta se enmarca en la política de Paz Total, que busca simultáneamente dialogar con guerrillas como el ELN, grupos residuales de las FARC y bandas criminales ligadas al narcotráfico.
No obstante, el pasado criminal de estos hombres genera un profundo rechazo en sectores de la sociedad, que consideran inconcebible otorgarles un papel protagónico en un escenario de reconciliación nacional sin que antes exista una rendición de cuentas real y efectiva.
Reacciones divididas en el país
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones de víctimas expresaron preocupación por lo que interpretan como una “revictimización” y una “afrenta a la memoria” de quienes sufrieron las violencias paramilitares. Reclaman que estos nombramientos podrían interpretarse como un gesto de impunidad frente a crímenes atroces que aún esperan justicia.
Por otro lado, defensores de la iniciativa señalan que involucrar a los antiguos jefes paramilitares puede ser una herramienta útil para abrir caminos de diálogo con bandas armadas que hoy controlan vastas zonas del país. Según esta postura, la figura de gestores de paz no implica el perdón automático de los crímenes cometidos, sino la utilización de su conocimiento como puente hacia escenarios de negociación y desarme.
El presidente Petro ha insistido en que la reconciliación exige medidas audaces y que la paz no puede limitarse a acuerdos con insurgencias, sino que debe incluir a todos los actores que han alimentado la violencia durante décadas.
¿Qué implica para el futuro de la Paz Total?
La decisión de nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz plantea un interrogante clave: ¿puede Colombia avanzar hacia una verdadera reconciliación incluyendo a quienes en el pasado fueron responsables de masacres y desplazamientos?
El debate se centra en la tensión entre justicia y pragmatismo. Para algunos sectores, la medida puede acelerar los procesos de diálogo con grupos que aún operan en el país, mientras que para otros representa una traición a las víctimas y un riesgo de legitimar a quienes nunca han respondido plenamente por sus crímenes.
El desenlace de esta apuesta dependerá de la capacidad del Estado para garantizar que la inclusión de estos actores no derive en impunidad, sino en un aporte real a la verdad, la reparación y la no repetición. La pregunta de fondo es si la sociedad colombiana está dispuesta a aceptar que los antiguos victimarios se conviertan en interlocutores válidos de un proceso que busca cerrar décadas de guerra.