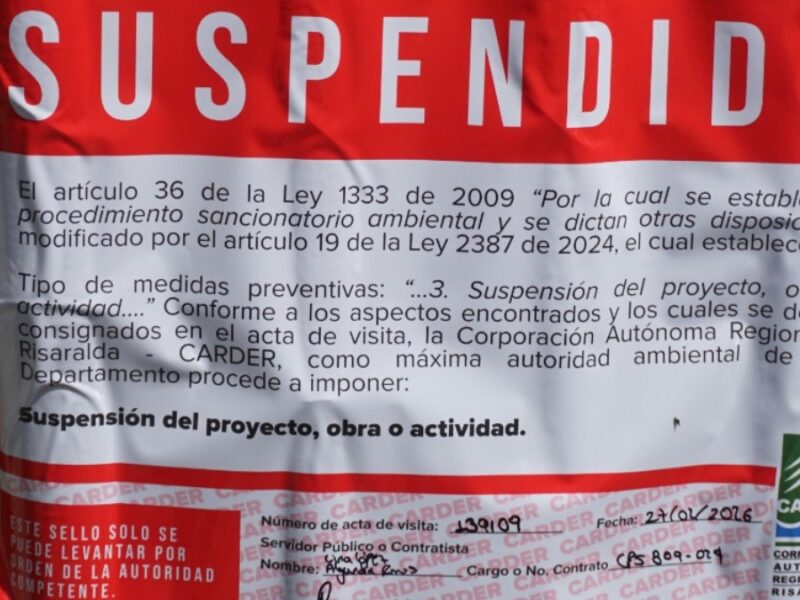No es un eslogan bonito: es una brújula práctica. En una mañana cualquiera: lees un mensaje difícil y, antes de pensar una palabra, ya apretaste la mandíbula, el estómago se encogió y la respiración se volvió corta. No es imaginación. El cuerpo es el primer lector de nuestras emociones. Tiene conexiones nerviosas que aceleran o frenan, mensajeros químicos que preparan al organismo, y defensas que se activan o se apagan según cómo estamos por dentro.
Cuando una emoción llega fuerte, el cuerpo hace lo que sabe: te pone en modo acción. Eso es útil en ráfagas breves. El problema aparece cuando nos quedamos atascados en el susto, la rabia o la preocupación durante días. Ese “estrés de goteo” tensa músculos, altera el sueño, revuelve el intestino, irrita la piel, sube la guardia del corazón. No porque la tristeza “cause” tal o cual enfermedad, sino porque, a fuerza de repetirse, esos ajustes cotidianos se convierten en carga para nuestros sistemas. También al revés: emociones bien reguladas tienden puentes con el descanso, la digestión, la recuperación.
La inteligencia emocional no es controlar todo ni “pensar bonito” para que se vaya el dolor. Es poder nombrar con precisión lo que sentimos, tolerarlo sin juzgarnos y elegir una respuesta que nos cuide. Investigaciones en neurociencia muestran que poner en palabras la emoción reduce la reactividad de la amígdala y aumenta la activación prefrontal: en términos simples, baja el volumen emocional y sube la claridad mental. Frenar medio minuto antes de responder, aflojar los hombros, alargar la exhalación, salir a caminar diez minutos, pedir un abrazo, apagar la pantalla a tiempo… son gestos pequeños con efectos grandes porque hablan el idioma del cuerpo.
Algunos hábitos sencillos marcan la diferencia. Respirar más lento —unas seis veces por minuto durante diez minutos al día— ayuda al cuerpo a entrar en modo descanso: baja el ritmo cardíaco, relaja los músculos y mejora la digestión. Dormir a horas similares devuelve al organismo su ritmo. Movernos —caminar, bailar, estirar— afloja la tensión y le recuerda al cerebro que no todo es amenaza. Nombrar la emoción en voz baja (“esto es ansiedad”, “esto es tristeza”) le da un marco. Contar lo que sentimos a alguien de confianza nos regula por dentro y por fuera. Y sí, la terapia psicológica basada en evidencia ayuda a ordenar el paisaje cuando hay trauma, duelos o patrones que nos superan.
Conviene soltar dos cargas inútiles: la culpa de sentir —no existe cuerpo sano sin emociones— y la ilusión de control absoluto —ni el optimismo cura el cáncer ni una frase abre los bronquios en plena crisis asmática—. La ciencia es clara y humilde: las emociones influyen, pero no gobiernan solas el cuerpo. Por eso, la apuesta más sensata es sumar lo que sí está en nuestras manos y acompañarlo de lo que requiere atención médica.
Tal vez hoy baste con esto: pausa un minuto, afloja la mandíbula, suelta el aire dos tiempos más largo de lo que entra y pregúntate “¿qué estoy sintiendo?”. Si lo repites mañana y pasado, tu cuerpo lo notará antes que tú. Más inteligencia emocional, menos malestar corporal.