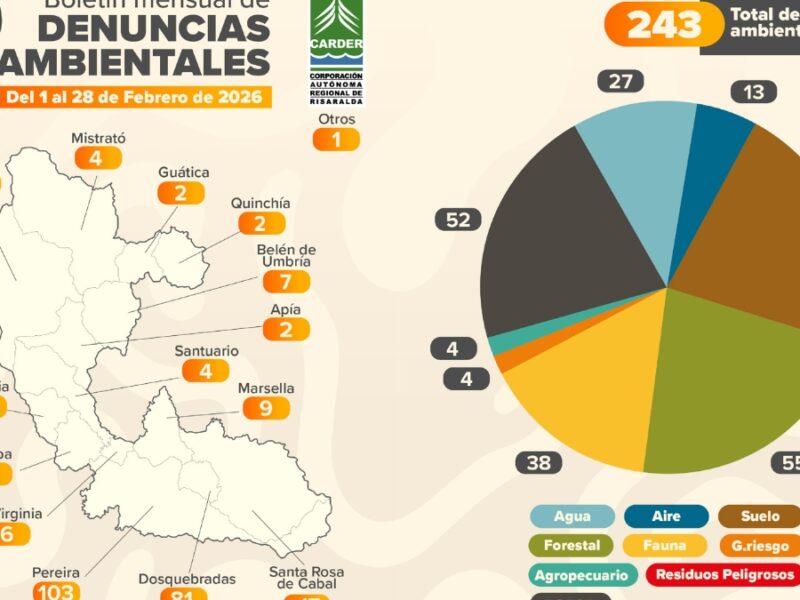La pólvora no celebra, explota y no hay tradición que valga ni excusa que cure
cada diciembre el país repite el mismo evento con las luces rápidas, risas cortas, manos
temblando y una chispa que se enciende “porque siempre se ha hecho así” luego algo se
apaga de golpe, algo que no vuelve, un dedo, un ojo; la calma de una familia y todo por
segundos de ruido que no dejan recuerdo, solo saldo.
Cada final de año se normaliza lo inaceptable, la pólvora avisa, insiste; repite la historia cada año, lo que no falla es la confianza mal puesta y el adulto que cree controlar el riesgo, el que minimiza, el que se ríe y dice “yo sé cómo hacerlo” con exceso de seguridad que se convierte en un peligro compartido y casi siempre termina cobrando en manos más pequeñas; los niños no eligen, observan, imitan y confían porque ahí el adulto decidió que no pasaba nada, para ellos la fiesta puede cambiar en un segundo, sin aviso y sin defensa, y un estallido puede marcar la infancia, para convertir la alegría en miedo y el juego en un recuerdo roto; ningún pequeño debería de aprender tan temprano que una “tradición” también duele.
Y mientras algunos celebran el estallido, otros viven el terror en silencio, los animales no
entienden de fechas ni de calendarios, para ellos no es diciembre es amenaza; tiemblan
debajo de una cama, detrás de una reja, dentro de una caja que no los protege de nada,
oídos saturados, cuerpos en alerta, instintos de huida sin refugio.
Después del ruido llega el silencio, el que no se publica, el de las noches sin dormir, las visitas a urgencias, las búsquedas que no terminan bien; el de las promesas tardías y los “si hubiera” que ya no reparan nada.
Proteger no es exagerar. Prevenir no es apagar la alegría, es entender que ninguna
tradición vale más que una vida intacta, qué fin de año no debería empezar en un hospital ni terminar en miedo, que la verdadera celebración no explota, no quema, no asusta. Ilumina sin herir y deja recuerdos, no cicatrices.