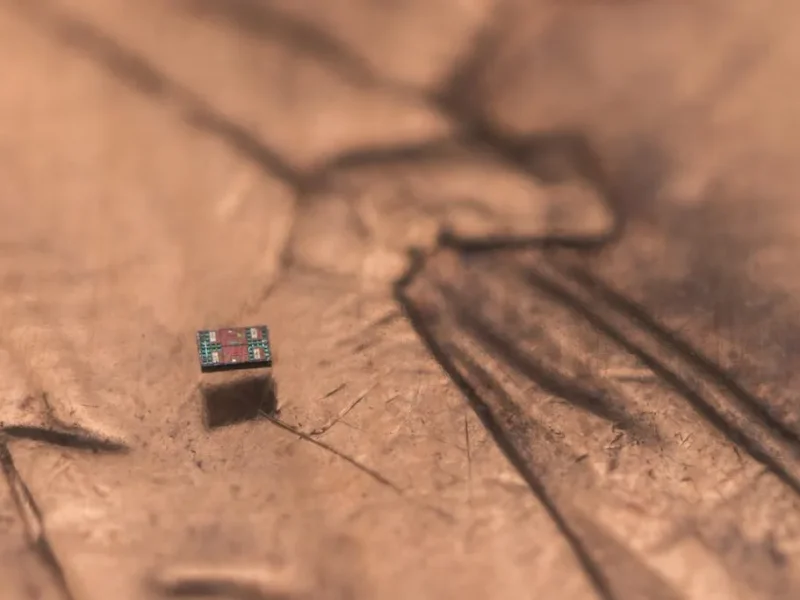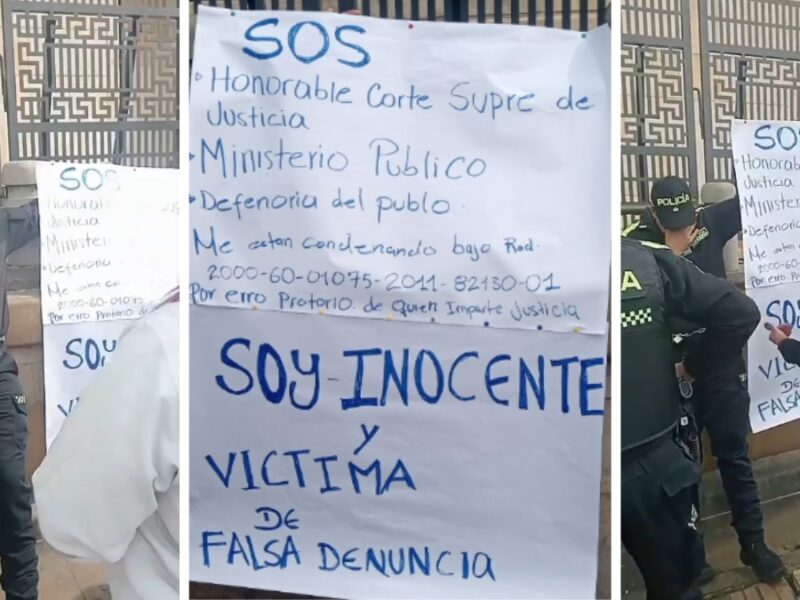Puse en X en estos días que «Poco se habla de la obsesión del colombiano por poner música para todo porque le aterra el silencio y lo que implica», no sé si el aterramiento sea la verdadera razón, pero creo que sí está la obsesión. Somos una cultura obcecadamente ruidosa. Mucha gente se despierta con el radio y se duerme con el televisor con toda naturalidad. Otra gente es feliz yendo donde haya más gente a bailar o tomarse algo. No quiero dejar atrás a los que son felices viendo videos sin audífonos en el transporte público o el queridísimo vecino que tiene que imponerle sus vacíos a la cuadra poniendo el equipo durísimo consideradamente los fines de semana, como si el viernes y el sábado hubiera patente de corso para la anarquía y la falta de respeto.
No faltaron quienes criticaron lo que dije con la frase aquella: «el silencio es el sonido de la gentrificación», enarbolando el ruido como una manifestación válida de identidad y cultura. «Así somos» dijeron otros, y aunque comparto que el silencio es una manifestación de la gentrificación, no por eso debe ser satanizado, todo lo contrario, debe verse como una conquista de la civilidad.
Debiera ser un punto de partida para la convivencia, y que cada quien ponga el ruido que quiera, pero que no lo imponga a los demás, sobre todo con la música, tan variopinta como cochambrosa por estos días. No existe un delito tipificado porque alguien no haga ruido, pero no se puede decir lo contrario para el que sí lo hace. Así como no existe la contaminación inaudible; es decir, el silencio de los demás debería ser un derecho defendido con más contundencia; sobre todo porque el punto de partida de la música trasciende este punto y se manifiesta también en la pólvora, el hablar alto en horas que los demás destinan a descansar, entre otras cosas. Considerar que yo tengo derecho de pasar por encima del otro con mis decibeles, da pie a que otros pasen por encima de mí con otras acciones. Y aunque no es equiparable esto que denuncio a lo largo de las líneas con el acoso verbal o la ocupación de espacio público, sí hace parte del mismo entramado discursivo que le sostiene: pensar que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera porque sí, sobre todo ahora que entramos a diciembre, un mes en que la llegada de familiares de otras latitudes, las vacaciones, el júbilo en general, entre otros factores, son un atractivo «porque sí».
Solo hace falta ir a un evento público donde la atención y el silencio se requiere para notar la dificultad que exige callar a la gente, háblese del cine, el teatro, ponencias, exposiciones. El silencio nos es ajeno como nos es ajeno coger un libro, comer sin ver una serie o sentarnos a escribir una columna de opinión, sobre todo si el vecino de al lado no puede contener su predisposición a demostrarnos que existe.