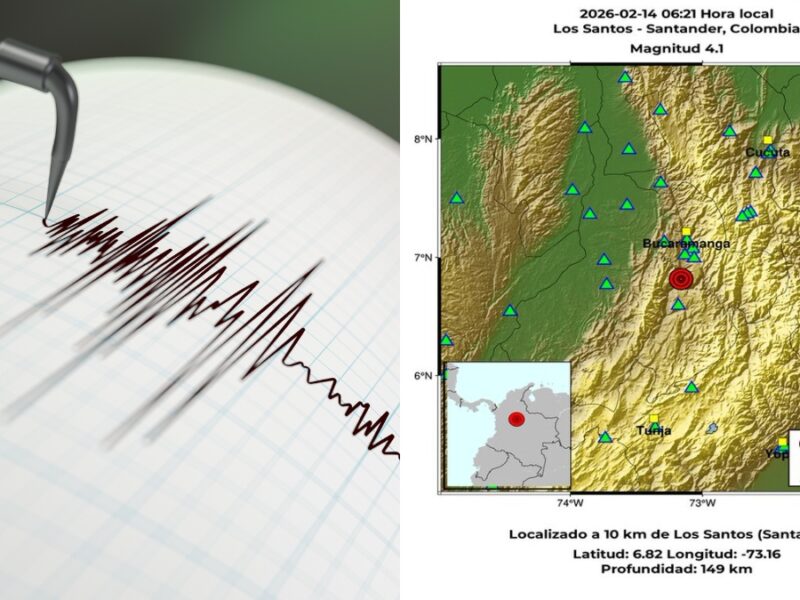Desde el mediodía del 2 de mayo hasta la medianoche del 5, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas en la zona del río Baudó y sus afluentes, ubicados en el departamento del Chocó. La medida, que busca evitar daños colaterales en la población civil, se enmarca en un contexto de creciente disputa territorial con el Clan del Golfo, además de choques con disidencias de las Farc.
Esta decisión eleva aún más las tensiones en una región históricamente golpeada por el conflicto armado, la ausencia estatal y las redes del narcotráfico. Comunidades como Pie de Pato, Platanares, Santa María de Condoto y Cristiano viven bajo una constante amenaza, según denuncias del propio grupo insurgente.
El río Baudó: un escenario de guerra silenciosa
El anuncio del ELN surge tras una emboscada perpetrada el 29 de abril contra una lancha del Clan del Golfo. En esta embarcación se movilizaban siete integrantes de la estructura criminal, bajo el mando de alias ‘Richard’ o ‘Pinky’. La acción se dio a 800 metros del municipio de Pie de Pato, en Alto Baudó, y dejó como saldo tres muertos, tres heridos y un sobreviviente, quien logró refugiarse en la estación de policía local.
En su comunicado, el ELN asegura que en la región se está consolidando una estructura paramilitar de aproximadamente 400 hombres, encabezada por alias ‘Piernas Limpias’. Este grupo, afirma el ELN, contaría con el respaldo de algunas autoridades locales y de sectores de las fuerzas militares, operando con total impunidad.
Además, se denuncia la existencia de rutas de narcotráfico que atraviesan desde el medio hasta el alto Baudó, consolidando a esta región como un punto estratégico en la geografía del crimen organizado. Las acusaciones incluyen abusos sistemáticos a la población civil: amenazas, robos, consumo de drogas y casos de violencia sexual en las comunidades afro e indígenas.
Entre el “plan pistola” del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc
El paro armado del ELN no se puede entender sin el contexto general del conflicto en el Pacífico colombiano. A la confrontación con el Clan del Golfo se suman los choques con disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Estas agrupaciones, aunque antagonistas en lo político, coinciden en una lucha feroz por el control del territorio y las rutas del tráfico de cocaína.
En paralelo, el “plan pistola” —una ofensiva del Clan del Golfo contra la fuerza pública— ha generado nuevos temores en poblaciones que históricamente han sido olvidadas por el Estado. Las consecuencias de esta escalada armada afectan directamente a la cotidianidad de miles de chocoanos que, entre el silencio mediático y la indiferencia institucional, resisten al filo de la selva.
Los reportes de inteligencia apuntan a una reconfiguración del mapa del poder en esta zona, con alianzas cambiantes entre bandas criminales, desertores de procesos de paz y redes locales de tráfico ilegal. En medio de este caos, las garantías de seguridad para líderes sociales, comunidades desplazadas y defensores de derechos humanos son prácticamente inexistentes.
¿Es posible garantizar la paz en una región olvidada?
La pregunta inevitable ante este nuevo anuncio del ELN es si realmente se puede hablar de un proceso de paz en Colombia mientras estas dinámicas continúan ocurriendo en territorios como el Chocó. La comunidad internacional observa con preocupación, mientras que las organizaciones sociales locales insisten en la urgencia de una presencia estatal integral que no se limite a operativos militares.
El paro armado decretado por el ELN refleja el abandono estructural y la fragilidad institucional que aún persisten en zonas donde el conflicto nunca se detuvo. Las denuncias de complicidad entre estructuras ilegales y autoridades públicas deberían ser objeto de investigación inmediata. ¿Será este el punto de inflexión para que el Estado colombiano intervenga de manera real y sostenida en el Chocó?